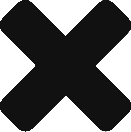Al vibrante México insumiso.
-Domingo, el día más brutal.
Francisco Caballero, cura de la parroquia de Sabana del Mar, tiembla junto a la venta que da a la plaza.
El incienso y los ecos del “Kyrie eleison” reciben a los feligreses que se postran ante el señor y su legión de Santos y Vírgenes.
El sacerdote mira desencajado a diestra y siniestra tratando de adivinar los rostros de su rebaño, pero lo apretado del santuario y las luces enanas de los cirios hunden a la multitud en un abismo.
-Recordad, comemos el Cuerpo de Cristo y entonces nuestro cuerpo es suyo. Debéis… es necesario mantener a Dios en vosotros y no ahuyentarlo con fiestas a Satán… ¡Vuestras almas…las almas del mundo dependen de esto, hermanos!
La voz del clérigo tronó en la parroquia, pero tan pronto volvió a reinar el silencio, vio cómo las caras de dos indios se iluminaban con sonrisas.
Fray Francisco pasó el resto del día entre rezos y mortificaciones y cuando su espalda comenzaba a sangrar escuchó un alboroto alzándose en el extremo norte de la plaza.
-Señor, ten piedad.
Estrujó sus manos en ferviente oración pidiendo fuerza al altísimo. En medio de aquel tormento, en plena súplica, su celda se llenó con el perfume violeta del árbol del amor y las caricias que los ojos de las Moras le daban al verano en su natal Granada.
-Árbol del amor… ¡Árbol de Judas!
Le punzaba el abdomen y, como si de una serpiente se tratara, apretó su verga deseándole muerte. Pero al estrangular la carne sintió cómo crecían sus poderes y, horrorizado, alzó sus manos al cielo.
La vida en el extremo norte de la plaza aumentaba, su cuerpo comenzaba a moverse contra su voluntad y haciendo acopio de todo su coraje fue directo a aquel infierno para arrancarlo de raíz.
Esperó a que el ocaso terminara de grabar sus sombras y pegado contra los muros llegó hasta una esquina en la que sonaban palmas, carcajadas, uyes y ayes alrededor de un montón de cirios rojos.
Esta noche he de pasear
con la amada prenda mía,
y nos hemos de holgar
hasta que Jesús se ría.
Fue tanta la violencia que sacudió al cura que éste cayó de rodillas, y justo cuando estaba por lanzar su maldición contra aquella turba, sus ojos resbalaron por los meneos y zarandeos de una mulata que echaba sus nalgas por aquí y las tetas para allá mientras sus anchos labios se burlaban con besos de la barba erizada de un saltapatrás y de la brillante calva de un criollo.
Tus piernas son dos columnas,
más arriba está la fuente
y con tus bailes, Bibiana,
haces venir la corriente.
Era tanta la dicha de aquella porquería, alegría de criollos, indios, zambos, coyotes, negros, cambujos y otras gentes de color quebrado, que Fray Francisco vomitó sus hábitos y regresó a la parroquia dando tumbos en medio de otro alud de coplas:
“Este Jarabe gatuno
lo compuso Lucifer
para llevarse a las almas
a los infiernos a arder”
Asfixiado y sudoroso, se despojó de sus ropas y comenzó a rodar por los suelos hasta quedar dormido.
Soñó. Por primera vez en muchos, muchos años soñó, y se veía parado en una esquina con los hábitos alzados mientras su espina dorsal y su falo cascabeleaban hasta acabar aullando en el confesionario.
El canto de los gallos le trajo luz, y también, la sensación helada de un charco amarillento escurriéndose en su entrepierna.
Esa mañana empacó y escribió:
En este infierno de los seris que me agota, exaspera y aniquila, se alborota la moderna juventud y hasta las personas serias con ese libidinoso baile que le llaman el Jarabe gatuno. Mi vista no me permite ver sus movimientos, pero a lo mejor yo estoy alucinado, porque he sentido, estando en el ramadón de la plaza cuando bailan ese jarabe, el crujir de las coyunturas de los huesos y el vibrar de la espina dorsal de los que bailan. Dios me perdone, pero así lo he sentido. Todo esto, Excelentísimo Señor, me ha agotado; me tiene al borde de la desesperación. No puedo más. ¿Qué hago entonces? Pues que me releven, mis años ya no están para estos trajines.