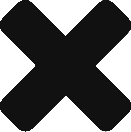Por Fernando Alarriba
No creo equivocarme al afirmar que en México la política se ha convertido en un término repugnante, que se percibe como un fenómeno centrado en las relaciones construidas entre el estado y otros grupos de poder (empresarios, narcotraficantes, etc.) y en el que el grueso de la población tiene un rol pasivo, de comparsa, antagonista e incluso, de víctima.
Es una afirmación simplista, sin embargo, también son simplistas los porqués que alimentan el rechazo y distanciamiento hacia esta esfera: “la política es una mafia”, “todos son iguales”, “puras mentiras” y qué decir cuando se afirma que la única razón para involucrarse en la política es hacerse rápido de un patrimonio en un medio turbio.
Es duro aceptar que si bien nuestro sistema político es una democracia (a menos a nivel de procesos electorales) no hemos desarrollado plenamente medios que controlen a los gobernantes, pero, sobre todo, es urgente reconocer que el poder es inherente a la política (por algo hay quienes la definen como la ciencia encargada de estudiar el ejercicio del poder en las sociedades) y, en la práctica, esto se traduce en acciones definidas por las necesidades, capacidades y objetivos de los grupos que integran los apartado del estado.
Lo cultural no escapa a estas pautas, y, si realmente aspiramos a incidir en este terreno, es necesario comprender la cultura como un fenómeno en el que los grupos de poder son inevitables (directivos, consejos, artistas y grupos que gozan de privilegios, empresarios, etc.) actores que, por su función en las organizaciones, por su importancia social, por su trayectoria o influencia son determinantes en la toma de decisiones.
Hago énfasis en este punto porque me parece que, a menudo, se habla de lo cultural como si fuera algo libre de las “inmundicias” de la política, después de todo ¿no se ocupa la cultura de las ideas, la belleza y la creatividad? ¿No se habla de los artistas e intelectuales como de seres libres, dueños de un juicio agudo y casi esclarecido? En fin, pareciera que, al hablar de cultura, nos referimos a un campo en el que todo es correcto y encomiable, vaya, que la cultura es, un bien supremo…no es así.
Si bien lo cultural descansa sobre realidades de carácter simbólico (expresiones artísticas, prácticas sociales, creencias, valores, vestido, alimentación, etc.) todo esto se manifiesta a través de medios que propios de cualquier ámbito de la vida pública: relaciones sociales, leyes, sistemas de enseñanza, medios de producción y un larguísimo etcétera que, generalmente, está sujeto al sistema político en turno (integrado por instituciones, organizaciones y ciudadanía).
Esto es algo que se ha mantenido a lo largo de la historia: allí está el Renacimiento, un movimiento impulsado por los Medici, una familia de banqueros, reinas y religiosos con un tremendo poder; o el Muralismo Mexicano, un fenómeno clave de una política de estado que, con tal de formar una identidad nacionalista, repudió el arte extranjero.
Otra muestra la tenemos en el sistema del arte y la cultura del México de la 4T: la Residencia de Los Pinos se convirtió en Centro Cultural (expresión simbólica de un cambio político) y se ha hablado insistentemente de la eliminación del fideicomiso del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en un intento de expresar una ruptura con esta política establecida durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
La ópera como política cultural

La política cultural en Mazatlán no escapa a esta lógica, y un ejemplo de esto lo tenemos en la proyección de la ópera como el mayor referente artístico a nivel local, algo que surgió en el siglo 19, cuando el poder político y económico emanaban de familias de migrantes europeos y el modelo de civilización estaba en naciones como Francia, el gran ideal del México porfiriano.
Sin embargo, es necesario entender que esta política cultural se ha construido por más de un siglo a través de múltiples factores: la muerte de Ángela Peralta en Mazatlán se convirtió en un mito fundacional, la vinculación del puerto con una leyenda de la ópera mundial, algo que quedó sellado cuando el teatro fue rebautizado con el nombre de la diva. Por otro lado, el impresionante rescate de esta joya arquitectónica se convirtió en la piedra de toque del resurgimiento del Centro Histórico, epicentro de las artes y espacio crucial para el turismo, la actividad económica más importante de la ciudad.
Por otro lado, la presencia de Raúl Rico (productor, amante y conocedor del género) como director del Instituto de Cultura de Mazatlán a lo largo de diversas administraciones, permitió crear eventos de ópera de primer nivel (incluyendo la creación de “La paloma y el ruiseñor: Los últimos días de Ángela Peralta”, una ópera hecha en Mazatlán), formar instituciones educativas que han fungido como semilleros de talentos como Carlos Osuna, Armando Piña o Adán Pérez, o hacer del puerto un referente nacional en materia de ópera.
Desde luego, para que surgieran estos artistas era necesario contar con formadores de primera línea y allí están Antonio González, Martha Félix y Enrique Patrón De Rueda, que ha sido considerado como el mejor director de ópera de México y que expandió y fortaleció los vínculos del puerto con el panorama operístico nacional e internacional.
Más allá de si la ópera gusta o no, de si llega o no al grueso de la población, de si es justo o injusto para el desarrollo de otras manifestaciones artísticas, el hecho es que el fenómeno de la ópera en Mazatlán nos permite observar cómo los grupos de poder han logrado articular y sostener una política cultural exitosa (que, desde luego, tiene importantes fallas) y que es fruto de esfuerzos coordinados, de recursos bien gestionados, de discursos y acciones políticas congruentes que arrojan resultados palpables, algo que no siempre sucede.
Estos ejemplos locales, nacionales e internacionales nos demuestran que es vital aceptar y entender que la política cultural también es una expresión de poderes que rigen, diseñan y direccionan la cultura; si no lo hacemos seguiremos presas de buenos deseos, ideales y falsas expectativas que nos conducen a un limbo de inactividad y a un mar de protestas airadas que carecen de fundamentos.
Además, la existencia de un poder diferenciado o dominante no implica la anulación del resto de los actores culturales ni de la ciudadanía. Al contrario, entender la lógica del poder en turno permite crear estrategias para trabajar en conjunto, cuestionarlo, exigirle desde sus líneas de acción y, en especial, revisar y reordenar sus fundamentos: decretos de creación, manuales de operación, planes de gobierno y otros instrumentos que están a la mano de la ciudadanía y que son esenciales para que las instituciones cumplan con sus propósitos.
Por último, recordemos que, además del poder, la política radica en todo lo que es del dominio público, y esto incluye una gran variedad de actores, intereses, necesidades y posibilidades de enriquecer y transformar nuestra realidad social y cultural.